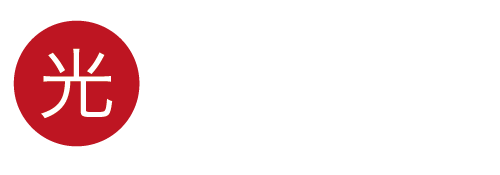El cuerpo está siempre en el presente. Mientras la mente se mueve entre proyectar, recordar o evadir, el cuerpo opera en el único tiempo que existe. Respirar, tener hambre, sed, sentir el viento en la piel, ocurren ahora. Sin embargo, gran parte de nuestro tiempo ponemos la atención en lo que viene o en lo que ya pasó. Lo peligroso, es que en ese intento por adelantarse o quedarse ancladas en la añoranza del pasado, dejamos de percibir este preciso momento, sin darnos cuenta que la solución a todo lo que nos pasa, sucede en el ahora que dejamos de registrar.
Quien ha vivido cerca del bosque sabe bien que el entorno cambia sin pausa, pero también sin apuros. Lo mismo nos ocurre adentro, el cuerpo tiene un clima que varía, aunque le exijamos mantenerse estable. Maximizamos los recursos para no variar, usamos abrigo constante, estufas, aire acondicionado, entre otras mil cosas que, en exceso, impiden que el cuerpo registre lo que pasa afuera para generar adecuaciones que nos van fortaleciendo. Lo complicado es que si el cuerpo pierde la capacidad de adaptarse también la pierde la mente.
Cuando no se siente el frío ni el calor, comemos sin hambre, tomamos agua sin sed, perdemos la capacidad de conectar con lo que realmente se necesita. Y esa desconexión nos vuelve más vulnerables, al mismo tiempo que, cuando las variaciones sutiles se vuelven imperceptibles, dejan de ser transitables de a poco y se nos aparecen como grandes crisis.
Observarnos requiere tiempo. Quienes cuidan huertos, saben seguir rastros de animales o reconocen el lenguaje del agua, desarrollan una forma distinta de mirar. Se entrenan en lo lento, en las pequeñas señales, en lo que no se dice con palabras. Ese tipo de atención también se puede dirigir al cuerpo. Prestarle atención empieza por lo evidente, sentir el aire frío en la cara al salir, el peso de los párpados al despertar, la tensión en la mandíbula al masticar. Esas señales son las que nos muestran cómo estamos.
Es importante entender que los ritmos corporales no responden a una secuencia fija. Algunos días tenemos mayor energía, otros días despertamos cansadas. La digestión, el sueño, la temperatura de las manos, la claridad del pensamiento o el peso del cuerpo al movernos es variable y nos entregan señales que podemos leer con precisión. Observar estas variaciones permite reconocer patrones, tomar decisiones pequeñas y sostener lo que va ocurriendo.
La presencia se construye desde lo concreto y se sostiene en el cotidiano. Aparece en un gesto repetido, en una práctica corporal, en la respiración que se vuelve una referencia. La auto observación nos enseña a leer nuestro ritmo, afinando el registro. A partir de esa práctica, las decisiones se ajustan con más claridad.
Los ciclos no avisan, ocurren y se anuncian en detalles. El cuerpo que entrena su percepción aprende a reconocerlos antes de que se desborden. Al registrar qué está cambiando, se va volviendo más claro lo que se necesita como sostén y qué debe ir soltarse. La confianza en que vamos a estar bien, que todo es cíclico, que podemos resistir, no aparece espontáneamente, se construye a partir del registro cotidiano. Porque cuando algo se repite, ya no nos sorprende, el cuerpo entiende que lo ha sentido antes. Y desde ahí, las situaciones comienzan a parecernos menos graves.
Todo eso es lo que trabajamos en la Ruta Sensorial, en la que nos centramos en afinar la percepción, aprender a registrar lo que cambia y establecer prácticas para sostenerse con lo que el cuerpo muestra. Con el tiempo, la observación se vuelve una herramienta concreta para decidir mejor y estar más cerca de lo que se necesita.
Ronina Seoane, Acupunturista y Terapeuta Corporal. Comunicadora Social.